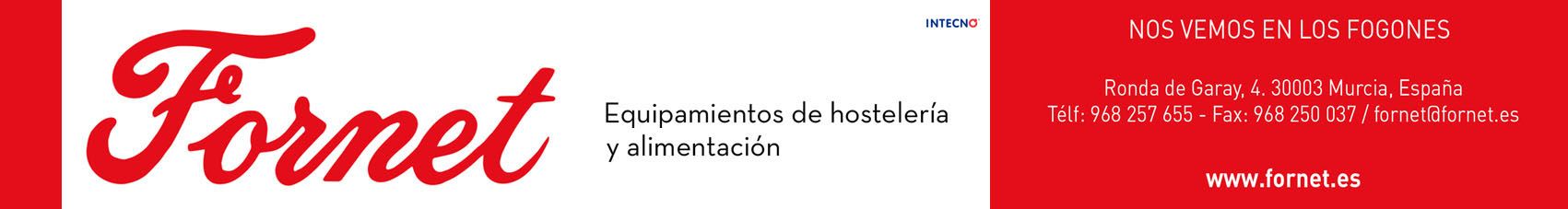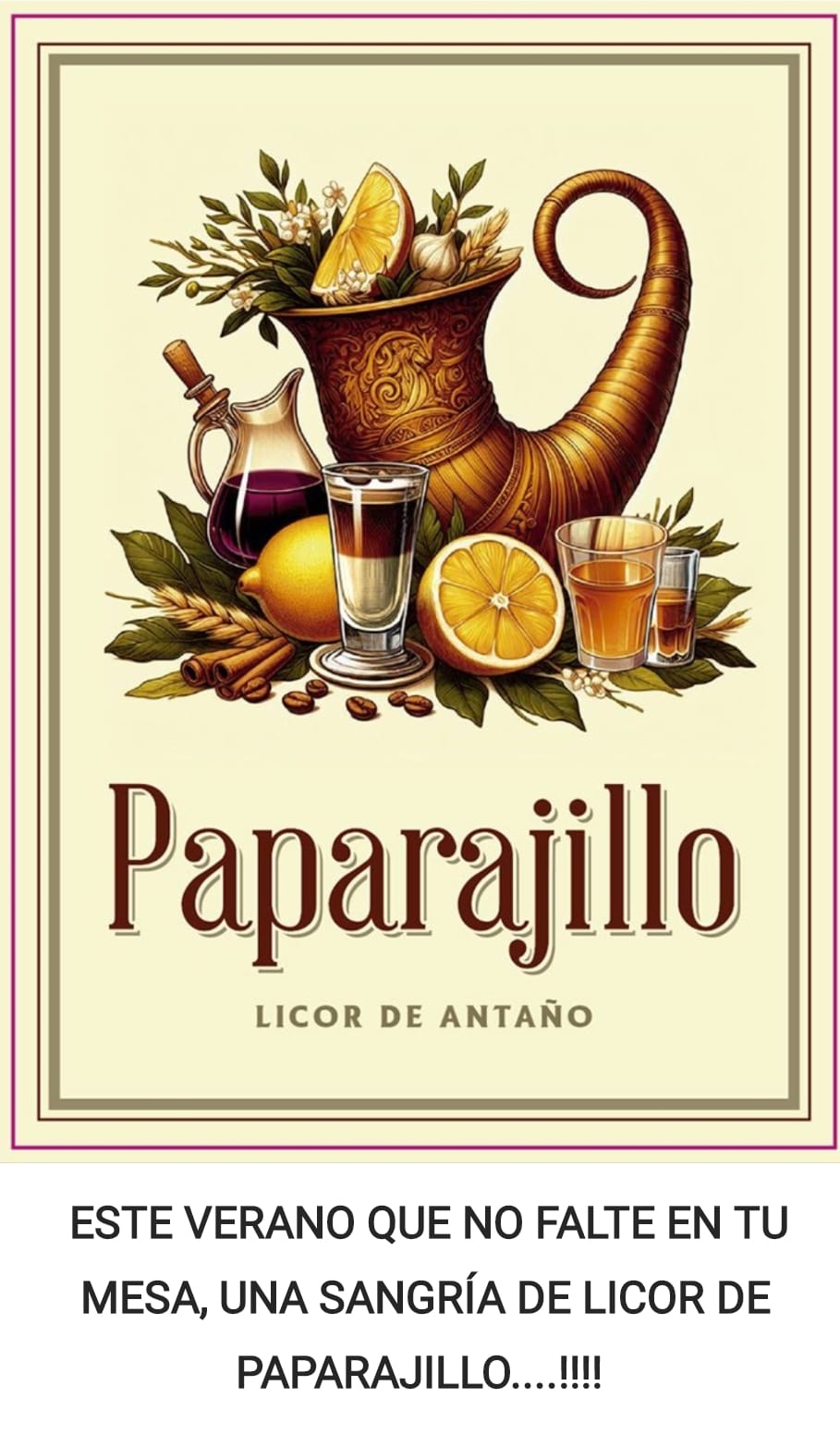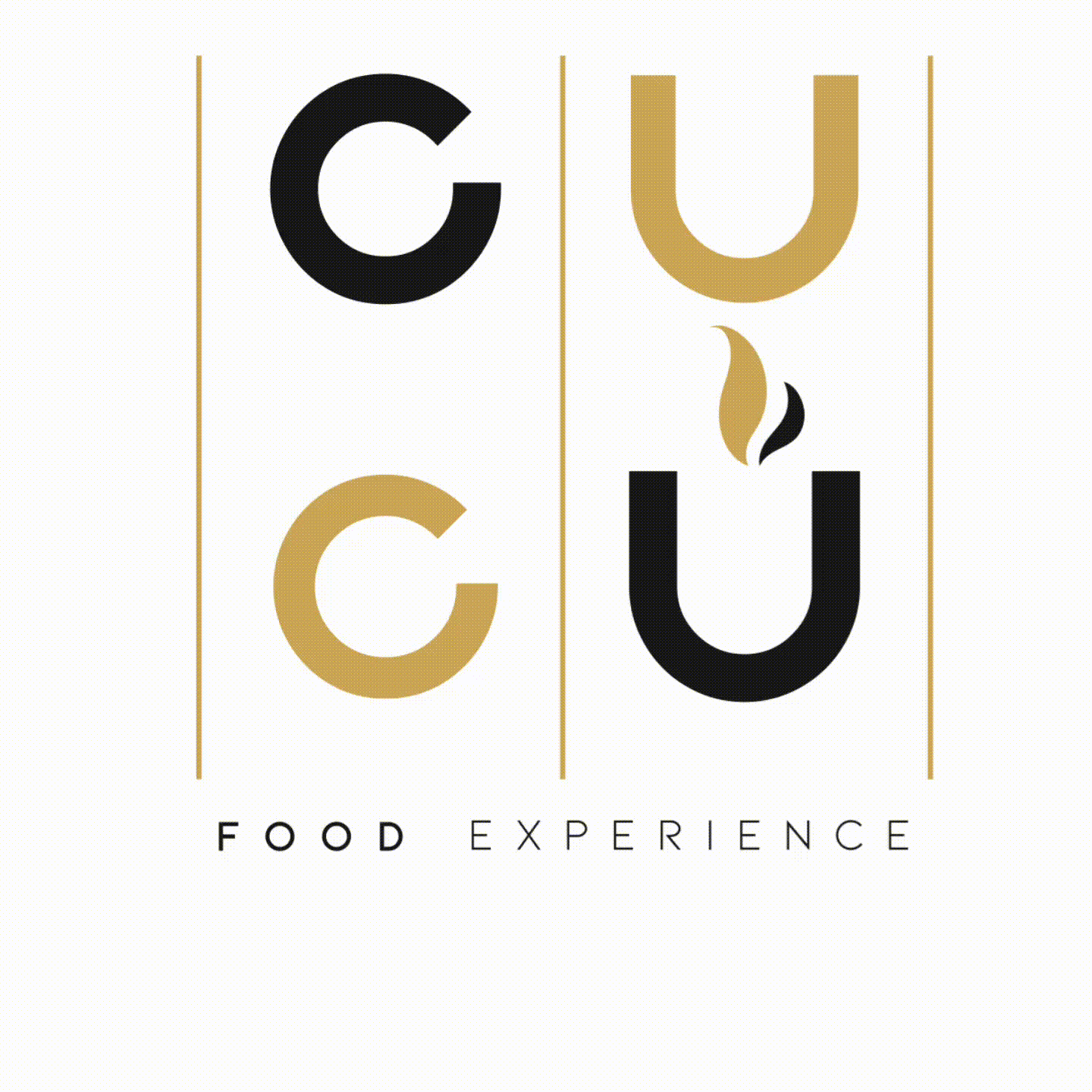Cuatro generaciones han custodiado este rincón de Polo de Medina donde el «zagal» de 1926 sigue sirviendo michirones a 4,20 euros mientras el mundo cambia a su alrededor
El eco de las botas sobre el empedrado aún resuena en las paredes cuando los toneles de roble, suspendidos del techo como frutos maduros, testimonian un siglo de historias contadas entre sorbo y sorbo. El bar Los Zagales, mítico refugio junto a la Catedral de Murcia, celebra este año su centenario convertido en reliquia viviente de una Murcia que supo beber despacio y comer con las manos.

Fundado en 1926 por José Bernal Segado —cartagenero que cruzó el Puerto de la Cadena en busca de horizontes—, el establecimiento ha sobrevivido a una guerra civil, una dictadura, pandemias y crisis económicas sin perder ni una migaja de su esencia: la de ser templo de lo auténtico cuando lo auténtico dejó de estar de moda.
Todo comenzó con un gesto de confianza paterna. Tras adquirir la bodega La Cosechera en la calle Polo de Medina, 4, José Bernal delegó su gestión en 1928 en dos sobrinos adolescentes: Ramón, de quince años, y Asensio, de apenas diez. Mientras los huertanos acudían al mercado semanal junto al Ayuntamiento para vender sus productos, solían concluir la jornada en aquel local atendido por «los zagales» —término huertano para referirse a los niños—.

La frase «vamos a donde los zagales» se repitió tanto que el nombre original se desvaneció, quedando para la eternidad aquel apelativo cariñoso que hoy identifica a una institución gastronómica.
Bajo la dirección actual de Carmen Bastida y su hermana —cuarta generación al frente del negocio—, el local mantiene intacto su espíritu de taberna de barrio donde el tiempo se mide en raciones compartidas y no en relojes. Las vitrinas atesoran fotografías en blanco y negro que dialogan con el presente; los toneles siguen colgando como antaño; y el mostrador, pulido por décadas de codos apoyados, conserva las marcas de quienes encontraron en este rincón un hogar lejos de casa. Pero es en la carta donde late el verdadero milagro: por 3,50 euros un tanque de cerveza fresca; dos croquetas caseras por cuatro euros; michirones humeantes a 4,20; y el paparajote —postre bandera de la huerta— a tres euros la unidad. Precios que desafían la inflación como acto de resistencia cultural.

Este compromiso con la autenticidad no ha pasado inadvertido. En 2024, la Guía Repsol otorgó al establecimiento un Solete —distinción reservada a locales que brillan por su personalidad, producto y servicio sin pretensiones de alta cocina—, reconociendo que en Los Zagales «la verdadera gastronomía no necesita adornos: basta con un plato de habas, un chato de vino y la complicidad de quien te sirve». Un elogio que los murcianos suscriben desde hace décadas: redes sociales, blogueros y viajeros coinciden en señalar este rincón como santuario obligado para quien quiera entender el alma de la Región a través del paladar.

Detrás del mostrador, Carmen recuerda las anécdotas familiares con la misma naturalidad con que sirve una tapa: cómo su abuelo Asensio regentó el local hasta los ochenta años; cómo el espíritu emprendedor de los Bernal —dedicados desde 1898 a la producción de licores en Miranda (Cartagena)— tejía una red de bodegas bajo la marca La Cosechera; o cómo, según cuentan los archivos, hasta el futuro mariscal Tito visitó uno de sus establecimientos durante la Guerra Civil. Pero para ella, el verdadero legado no está en las historias épicas, sino en lo cotidiano: «Mi bisabuelo decía que un bar no es negocio si no es refugio. Y aquí, cien años después, seguimos siendo refugio».

Porque en Los Zagales, como bien sabe quien ha compartido mesa con desconocidos convertidos en amigos, el tiempo no se detiene: se condensa. En cada michirón, en cada chupito de anís, en cada «¿qué te pongo?» pronunciado con acento huertano, late la certeza de que algunas cosas —como el pan recién cortado, el vino de la tierra y la generosidad sin cálculo— nunca pasan de moda. Y mientras el mundo corre afuera, dentro de estas cuatro paredes el siglo XXI sabe exactamente igual que el XX: a huerta, a hogar y a memoria bien servida. Porque cien años no son nada cuando cada día se vive como el primero.