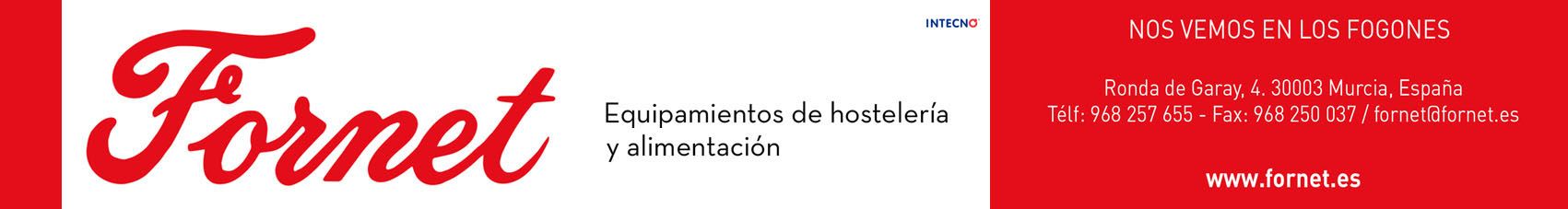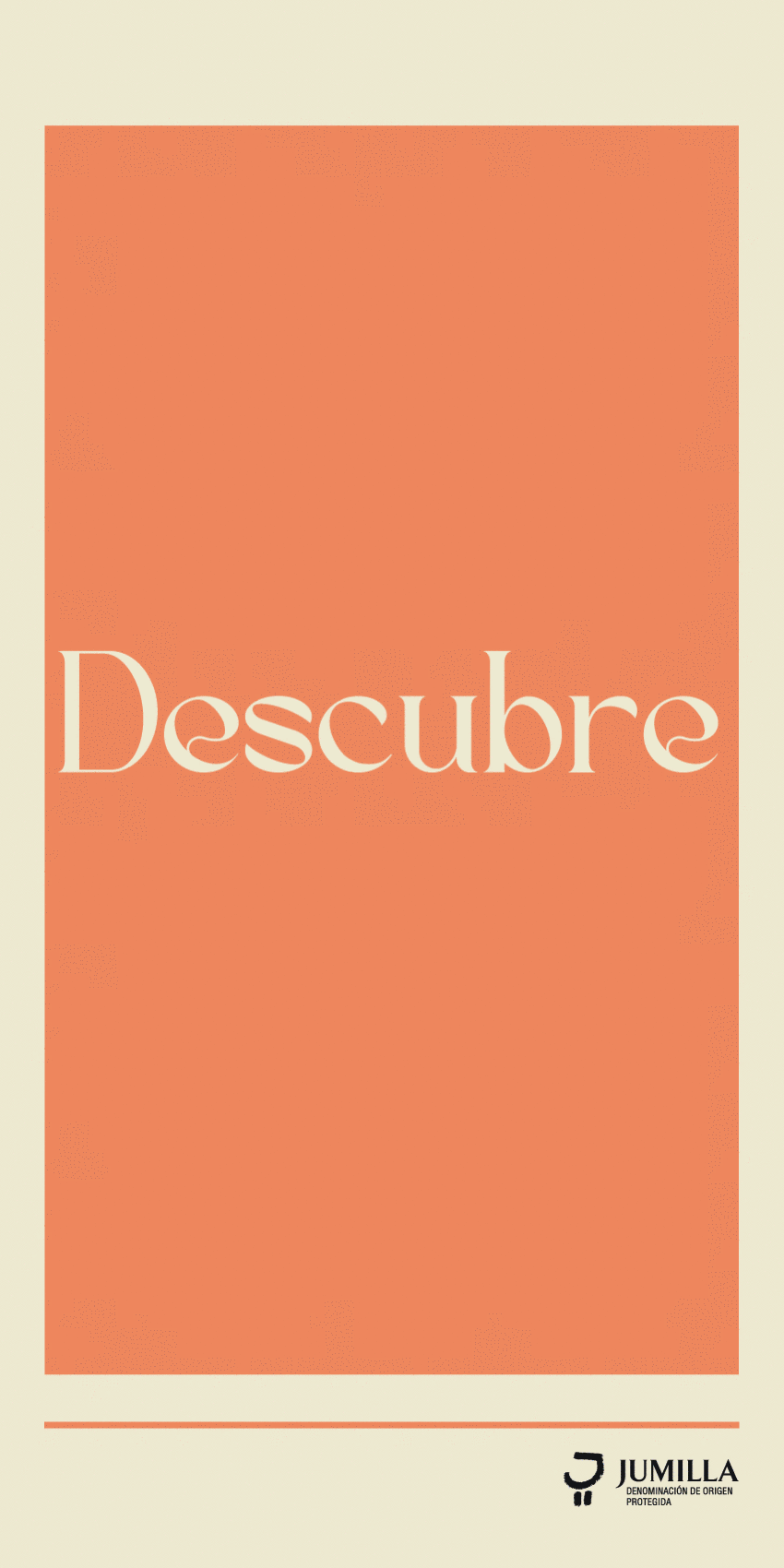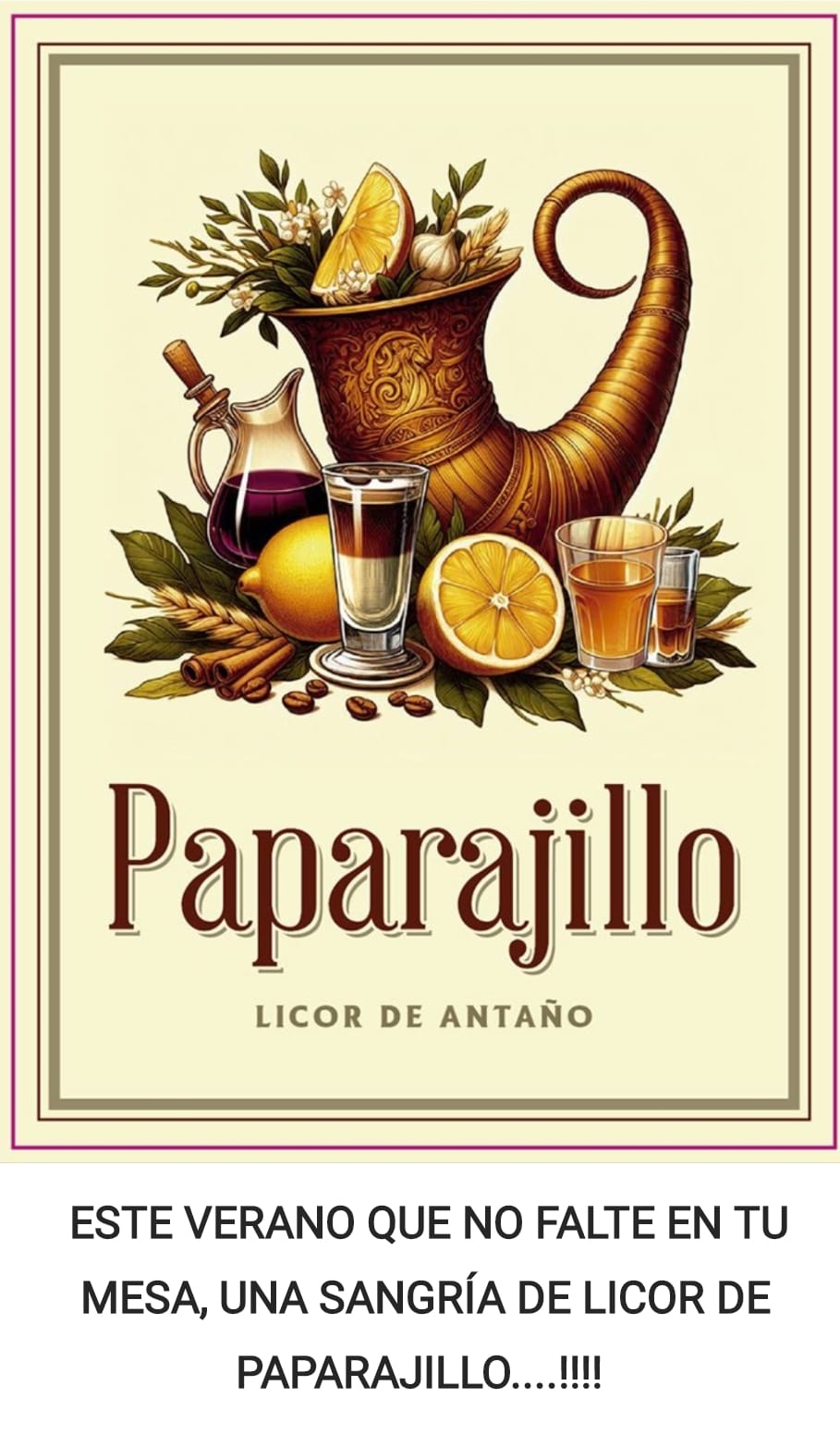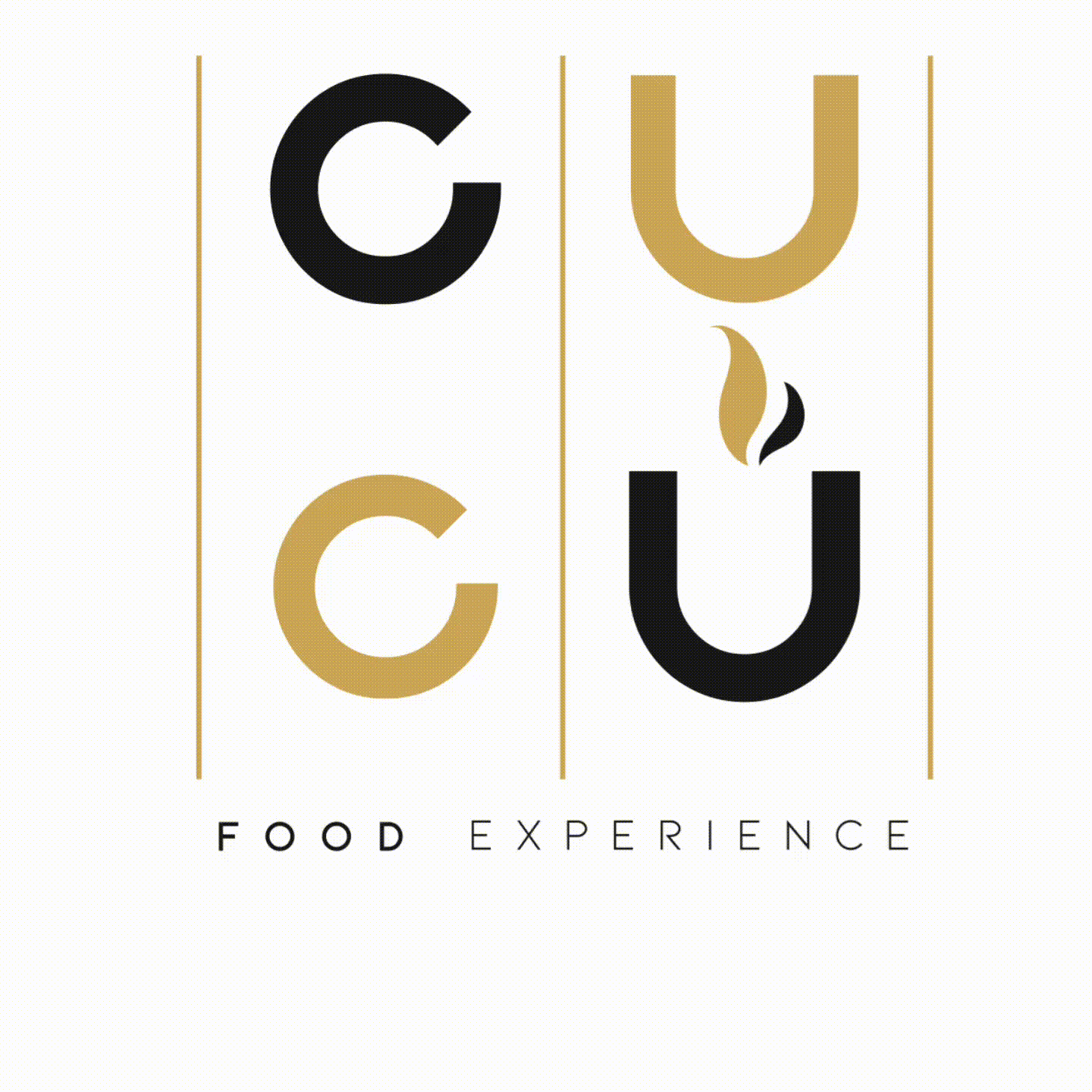José Baños Guillén —más conocido como Pepe el de los Jamones— fallece a los 80 años, dejando tras de sí un legado de pan crujiente, jamón a cuchillo y una filosofía de barrio: «Lo mejor de aquí sois vosotros»

Este domingo, la persiana bajada en el número 64 del Paseo de Corvera, en el barrio del Carmen, no fue solo un cierre habitual. Sobre el metal frío, un cartel breve y conmovedor anunciaba la ausencia definitiva de quien durante casi medio siglo convirtió un local en un hogar colectivo: José Baños Guillén, alma, fundador y voz inconfundible de Pepe de los Jamones, ha fallecido a los 80 años.
Desde 1976, año en que, junto a su mujer Antonia, abrió las puertas de su taberna en pleno corazón carmelitano, Pepe no se limitó a servir bocadillos: los inventó a su manera, con orgullo murciano y una convicción férrea en la calidad. Antes, durante 18 años, había forjado su oficio en La Venta de la Virgen, donde llegó a partir —literalmente— hasta cuarenta jamones en un solo día, durmiendo en el sótano para proteger su tesoro de ladrones en una época sin alarmas ni cámaras.

Pero fue en su propio establecimiento donde José Baños escribió su leyenda cotidiana. Sin seguir modas ni rendirse a modas ajenas —«no son catalanas, son murcianas», repetía con una sonrisa cada vez que alguien usaba el término equivocado—, construyó una identidad gastronómica propia: pan rústico tostado al momento, tomate de la huerta en rodajas —nunca frotado—, aceite de oliva virgen extra incluso cuando su precio se disparó, y ese toque irrepetible: chullas de tocino ibérico de Jabugo, crujientes y aromáticas.
Rechazaba hacer asiáticos salvo petición expresa; su carta, decía, tenía nombre propio: pepitos y safaris, y sobre todo, el mítico SuperPepe, una especie de himno comestible coronado con olivas aliñadas, almendras y ese equilibrio perfecto entre sal, grasa y frescura que solo él sabía lograr.

Más allá de los bocadillos —que superaban los 500 diarios en días punteros—, su taberna respiraba tradición murciana en cada rincón: jamones colgados del techo como trofeos del tiempo, callos con garbanzos que sabían a infancia, michirones humeantes y postres hechos como los de casa. En su bar no había mesas anónimas: había clientes-amigos. Para Pepe, el verdadero lujo no estaba en el menú, sino en la barra compartida, en la conversación espontánea, en el «¿qué tal la familia?» antes del primer bocado.

«Siempre alegre, optimista, trabajador y muy generoso», lo recuerdan quienes lo conocieron. Su frase, repetida mil veces como bendición laica —«Lo mejor de aquí sois vosotros»—, no era una fórmula de cortesía, sino la esencia de su proyecto: una taberna familiar, sí, pero abierta a todos, donde generaciones enteras desayunaron, almorzaron, celebraron y, también, lloraron.

Aunque en los últimos años su presencia física en el local se hizo más discreta, su espíritu continuó presente en cada detalle: en la selección rigurosa de los jamones —acariciaba las perchas como si fueran instrumentos musicales—, en la insistencia en los productos locales, en el respeto por las recetas de siempre. «No somos una simple taberna —decía en sus notas—, somos una familia».
Hoy, mientras el aroma a pan tostado y tocino aún parece flotar en el aire del barrio, Murcia despide a uno de sus últimos artesanos del encuentro cotidiano. Un hombre que no buscó estrellas Michelin, sino estrellas en los ojos de quienes cruzaban su puerta cada mañana.

Su legado no se archivará en guías ni en redes: seguirá vivo en cada bocata blanco y negro de salchicha y morcilla casera, en cada risa compartida bajo las perchas de jamón, en cada nueva generación que, al probar su primer SuperPepe, entenderá por qué en este rincón del Carmen el tiempo sabía siempre a hogar.
Descanse en paz, Pepe.
Y que en su cielo haya pan recién hecho, aceite de oliva y una barra eternamente llena de amigos.